
El ambiente festivo del parque bajo el cielo azul, tan poco usual en Bruselas, sumado a la excitación de la gente, me incitaron a decidirme a último minuto. Y con la ingenuidad de quien jamás ha corrido 10 kilómetros, atravesé la línea de partida con energía, junto a la masa ansiosa de participantes.
En los primeros metros, me concentré en sincronizar mis pasos con mi respiración y en encontrar un ritmo que me pareciera adecuado para llegar al final. Luego me dejé arrastrar por la multitud, sintiendo el roce de las personas que me pasaban y de las que yo adelantaba.
De pronto, mi mente partió detrás de una idea dejando a mi cuerpo seguir la carrera. ¡Ah!, cómo me hubiera gustado tener mi libreta de notas conmigo o al menos mi teléfono, para poder registrar esa seguidilla de imágenes que desfilaban por mi cabeza y todas esas historias que se iban creando, con personajes de carne y hueso. Como la de aquel hombre que en un momento corría a mi lado, dejando caer con fuerza y estruendo todo su peso, de quizás 58 años, sobre sus piernas huesudas y enclenques. O la de aquella niña diminuta que, con timidez, pero a paso ligero como el de una ardilla, se escabullía entre la gente que le doblaba en altura. Si le di 12 años era por ser la edad mínima requerida para participar de la carrera, sino le hubiera dado máximo 10 como mi hija.
Y así en un principio, entre personajes e historias imaginadas, fluía en la carrera sin darme cuenta, sin sentir el esfuerzo, hasta que algo me traía de vuelta. Como el sentirme de repente estampillada contra el corredor de adelante, porque de manera inesperada decidió detenerse, generando una colisión en cadena. O como la ambulancia que a grito de sirena avanzaba con dificultad entre la masa apretada, que corría en una pequeña ruta empedrada en pleno bosque y que tenía que hacer el esfuerzo de cederle el paso.
A penas volvía a encontrar mi ritmo, me iba de nuevo en imágenes y pensamientos, constatando que al hacerlo engañaba al presente, lo disuadía. ¿Cómo decirlo?, entraba como en otro tiempo, en el que fluía sin sentir el esfuerzo físico. Pero resulta que cuando volvía al bosque, a la carrera, a mi cuerpo, me daba cuenta que no había avanzado mucho, que ni siquiera había pasado al siguiente kilómetro.
Y me acordé de Johnny en “El Perseguidor” de Cortázar, aunque no era exactamente igual, me pareció lo mismo. Correr en medio de ese río de gente que se dirigía hacia la misma dirección, era como estar metida en un reloj, en el que mis pasos marcaban los segundos. Cuando me dejaba ir en pensamientos, entraba a otro tiempo. No ese lineal, sino a otro más redondo que era el mío. Sí, era exactamente eso lo que sentía. Y no había ninguna relación entre el tiempo de la carrera y ese otro circular que transcurría, pero no avanzaba en el espacio. Porque si contaba todo lo que había pasado entre los pasos en los que despegaba y los que aterrizaba, tenía seguro para más de los cuantos metros que había recorrido.
Esa idea me angustió, estaba cansada y creí comprender de repente lo que 10 kilómetros podían significar. Quise partir de nuevo detrás de alguna de las imágenes que antes me llevaron lejos, pero las sensaciones del presente eran tan intensas, que no me dejaban despegar. Estaba como anclada en el instante, al ritmo de mis pasos, de mi respiración agitada y mi corazón en la garganta.
Nadie me obligaba a seguir, podía detenerme en cualquier momento y continuar caminando o incluso, hacer un cruce transversal para escapar de ese flujo. Pero parar o caminar, era como salirme del tiempo y una vez engranada en algo, la única salida que me podía permitir yo misma, era la de llegar hasta el final.
Así que, a modo de darme ánimo, me dije: ¿no se supone acaso que se trata precisamente de esto, es decir, de vivir el instante?, tratando al mismo tiempo de encontrar el placer del momento. Pero en cambio, el choque cada vez más intenso de mis dedos contra mis zapatos nuevos, hizo resonar la voz de Maya en mi cabeza. ¿Cuánto dura el presente?, había preguntado ella.
Y como si estuviera invocando algo, comencé a repetir en ciclo: uno, dos, tres… al inicio de cada expiración y acompasando con mis pasos. Me acordé haber leído que la duración en la que nuestra mente percibe los datos sensoriales, es decir, la sensación del presente, era de tres segundos y me pareció larguísimo. Me sentí caer sobre mi presente, uno tras a otro, a cada paso que daba. O más bien, que éste se desplomaba sobre mí, sobre mi cabeza chamuscada bajo el sol y mi cuerpo cansado. Todo lo que sentía en esa seguidilla de instantes estaba relacionado con la carrera.
Constatación que me generó una especie de alivio, porque si el presente era algo así como el promedio de los últimos quince segundos, resulta que tanto el mío como el del resto de participantes, estaba invadido por las sensaciones y experiencias de la carrera. Entonces pensé en mis amigos que también corrían conmigo y sentí una especie de solidaridad colectiva. Todos a su modo, compartíamos el mismo presente aún si no nos veíamos.
Entre divagaciones y sensaciones del instante me encontré, de pronto, en el noveno kilómetro con una energía inexplicable. ¿Había encontrado acaso, en ese va y viene entre estar en mi cuerpo y dejarme ir en mis pensamientos, la manera de fluir en el presente a pesar del esfuerzo? Me sentía inspirada. El movimiento me liberaba.
Y así, con mi cuerpo sensible y la presencia ya un poco borrosa de todos esos personajes, ideas e historias que me habían acompañado, atravesé la línea final sostenida en mi propio instante.





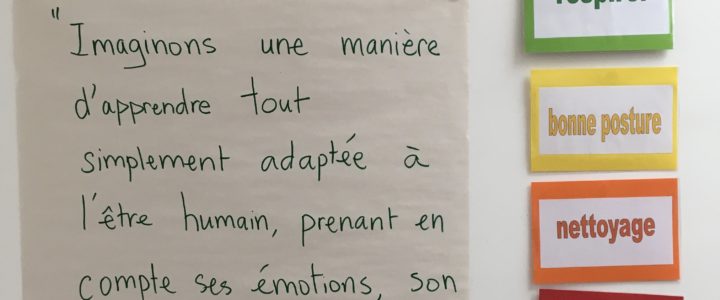




 Sentada contra la ventana del café, veo la sombra de mi propia mano sobre las palabras que escribo. Mi mano fluye como queriendo escapar de la sombra, como queriendo vislumbrar lo que hay detrás de ella. ¿Qué hay más allá de lo que puedo ver?
Sentada contra la ventana del café, veo la sombra de mi propia mano sobre las palabras que escribo. Mi mano fluye como queriendo escapar de la sombra, como queriendo vislumbrar lo que hay detrás de ella. ¿Qué hay más allá de lo que puedo ver?

 Un temps pour soi et sa créativité dans un cadre verdoyant. A travers le mouvement en pleine conscience, libérer son corps, se reconnecter à soi-même, aux autres, à l‘espace et au temps pour s’immerger dans l’écriture.
Un temps pour soi et sa créativité dans un cadre verdoyant. A travers le mouvement en pleine conscience, libérer son corps, se reconnecter à soi-même, aux autres, à l‘espace et au temps pour s’immerger dans l’écriture. 14a, La Pilerie – 6590 Momignies – Belgique (co-voiturage possible)
14a, La Pilerie – 6590 Momignies – Belgique (co-voiturage possible)
